El Estallido de Octubre en Chile: La visión de Humberto Maturana[1]
El Estallido de Octubre en Chile:
La visión de Humberto Maturana[1]
Periodista: En esta crisis ¿qué deberíamos tener
presente?
Pienso
que la violencia no tiene que ver con la queja.
La queja viene de no haber sido escuchado; de alguna manera no haber
tenido presencia en la comunidad base. Es distinta a la violencia que se ha
producido. Esa violencia para mi no es queja, es otra cosa, es vandalismo, es
otra cosa.
¿Tenemos un
dolor como cuerpo país?
Yo creo que
la queja tiene que ver con un vivir bajo la declaración de que somos un país democrático pero no
democrático. La democracia es un modo de convivir; no es una teoría política;
es un propósito de convivencia en el
deseo mismo de convivir y de coexistir. Entonces no es una
declaración política, es un propósito de
convivencia, que inevitablemente, como propósito de convivencia, se funda en el mutuo respeto, en la
honestidad en el conversar, en el escucharse, en el reflexionar para poder
tener un proyecto común de ese propósito de convivencia y coexistencia.
¿Qué
aspectos comprende esa convivencia democrática, como ser amoroso, y cuándo se pierde eso?
Yo creo que
esa condición se pierde en la infancia cuando uno no es respetado. Todo
sustantivo tiene un verbo que lo sostiene. El verbo que sostiene el sustantivo amor, la acción
que lo sostiene, es el dejar aparecer, el escuchar, el ver de modo que el otro
tenga presencia. Y las quejas de no ser amado, no ser querido, son siempre quejas por no haber
tenido presencia. Entonces sucede que, cuando se genera un espacio de
convivencia y no está esa condición fundamental, si queremos convivir en el mutuo respeto, en
la conversación reflexiva, en el poder cambiar de opinión para generar un
proyecto común, no se vive en el amar, entonces se vive en la queja de no me
escucha, no me ves, no me quieres.
¿Y a los
países le pasa lo mismo que a un niño, que desea ser visto, oído?
Bueno
depende de las teorías que tengamos. Como
dije: la democracia es un modo de convivir, no es una teoría política o filosófica.
Porque en el momento que uno adopta una teoría, lo que adopta son ciertos
fundamentos que trata como primarios, que van a estar conservados en todo lo
que se haga en ese ámbito según las coherencias lógicas que esos principios o
fundamentos primarios determinan. Pero al mismo tiempo si usted tiene la teoría, o usted está dispuesto a reflexionar sobre esos fundamentos primarios,
o no. Cuando no se está dispuesto a reflexionar sobre esos fundamentos primarios, eso se transforma
en una doctrina, en un fanatismo. Eso es lo que nos pasa en la
convivencia muchas veces cuando queremos tener una teoría política, por
ejemplo, o una teoría filosófica, que guíe la convivencia.
El amar no es una teoría, es un modo de relacionarse, escuchar,
dejar aparecer. La democracia no es una teoría;
es un modo de convivir en el escuchar y en el dejar aparecer. Y porque
se quiere justamente convivir, se es honesto.
¿Cómo ve que
ha actuado nuestro gobierno, las instituciones democráticas y la sociedad en
este momento que vivimos?
Yo creo que tenemos un discurso
que en cierta manera niega esa posibilidad (de escuchar y dejar aparecer).
Hablamos de gobierno y oposición. Sí, elegimos nuestras autoridades, elegimos a
quien delegamos ciertas
responsabilidades en la convivencia, pero hablamos del gobierno y de la
oposición. Entonces al hablar de
gobierno y de oposición estamos en una
confrontación. Deberíamos hablar en vez, de gobierno y colaboración…Yo
oposición, voy a defender mi postura, yo gobierno, voy a defender mi postura;
gobierno vs oposición. Pero si es gobierno y colaboración, yo tengo una
responsabilidad asignada. Porque no es cuestión de poder. La elección de un presidente es la asignación de una responsabilidad; yo soy responsable administrativo
como presidente. Y si estoy con una oposición voy a estar siempre en
lucha. Pero si es una colaboración vamos
a conversar. ¿En torno a qué? En torno a
los temas de la comunidad
¿Qué opinión
tiene sobre el Presidente?
Yo creo que el Presidente ha
estado procurando seguir un camino con consciencia social. Ha tenido esa
sensibilidad, pero al mismo tiempo yo no lo quiero clasificar. Aunque si uno ha
visto lo que va haciendo, está en este
juego de oposición. Se hace una reunión
del presidente con los partidos políticos, o con los jefes de los partidos
políticos, y se presenta un cierto proyecto de ley. Pero después aparece
inmediatamente la propuesta contraria; los partidos políticos hacen una
contrapropuesta; no hacen una propuesta reflexiva en torno a lo que se había
conversado. Eso dificulta conversar porque uno se encuentra atrapado en el
discurso y en las palabras que en nuestra cultura te significan algo: oposición
es oposición. Yo tengo que decir algo que se oponga a aquello que el otro hace
o dice. Una contrapropuesta, yo tengo que proponer algo que es contrario a lo
que la otra persona dice. Pero si nuestro problema fundamental es el mismo, el
bienestar de la comunidad, quiere decir
que ahí podemos conversar. Pero si tenemos una teoría política que tiene
ciertas premisas básicas que yo considero mis principios, no voy a reflexionar
sobre ello, voy a estar atrapado en los principios.
Que difícil
explicar a los que están en el juego de las tensiones políticas, pasar de la
contraposición a la contribución por al bien común...
Si, exactamente, lo que pasa es que en las teorías, las premisas
fundamentales que son aceptadas a priori, son tratadas como verdades, entonces
uno no reflexiona sobre ellas. Pero si yo las trato como principios que yo
adopto, desde mi preferencia, desde mi emoción, puedo poder revisarlos. Porque
puede ser que hay momentos en que yo tenga que cambiar de elementos básicos (de
principios o premisas) para poder
resolver un problema.
Toda teoría
política, filosófica, culinaria, matemática se funda en premisas básicas
aceptadas a priori que constituyen el fundamento de un desarrollo lógico. O sea
toda teoría es un sistema lógico, pero a partir de ciertas premisas básicas
aceptadas a priori. Entonces si yo me encuentro con una situación que queda
afuera de ese espacio (de premisas), debería poder revisar mis premisas o ser
consciente que adopto otras, o desarrollar otros sistemas reflexivos en
relación a la situación en que me encuentro.
¿Por
qué cree que la ciudadanía en general no ha apreciado ese interés del
presidente por llevar a cabo esa agenda?
No sé si entiendo bien la
pregunta. Lo que le pasa a la ciudadanía, es que encuentra que cosas que para
ella, para los ciudadanos, son importantes
no están siendo reconocidas como importantes. Porque la gente siente que esas necesidades o cosas que la comunidad siente que necesita, no han
sido vistas. Por ejemplo se habla que se produjo una explosión social. ¿Qué quiere decir eso? que había algo que no
se veía; eso es lo que quiere decir. Que había una tensión invisible, pero que estaba
presente. Eso quiere decir que no se ha escuchado; hay algo que no se ha escuchado,
algo que no se ha visto. Por eso en los mismos comentarios aparece que tenemos
que escucharnos más; tenemos que ver qué es lo que está sucediendo para darnos
cuenta y actuar adecuadamente. Pero adecuadamente significa de acuerdo a la naturaleza
del problema que vemos, no necesariamente en relación a una teoría. Todos los
conflictos humanos son conflictos de
deseos, nos encontramos con deseos contradictorios, entonces, ¿queremos
convivir o no? Ahí está el tema. Si no
queremos convivir, vamos a seguir tratando de imponer un deseo sobre el otro.
En cambio, si queremos convivir nos vamos a detener a reflexionar en ¿cómo es que tenemos deseos contradictorios?
¿Podemos
encontrar un espacio en el cual nuestros deseos no sean contradictorios si
queremos convivir?
Implica un
trabajo de humildad despojarnos de algunos de nuestros deseos en pos de la comunidad
No despojarnos, sino que
conversar con el otro. También hace falta un desapego. Si yo no estoy dispuesto
a escuchar al otro, quiere decir que no estoy dispuesto a escuchar sus deseos y
conversar en torno a ellos. Porque a lo mejor nuestros deseos no son tan
contradictorios. Si queremos convivir quiere decir que tenemos que armonizar
los “haceres” para resolver esa contradicción de deseos, y darnos cuenta de que
en el fondo queremos la misma cosa, que es el bienestar de la comunidad, por
ejemplo.
Un ejemplo
concreto seria la discusión de una nueva constitución que se instaló en la
agenda ¿diferimos en los caminos?
Si es cierto que queremos una
nueva constitución, quiere decir entonces que podemos conversar sobre los
caminos. Ahora resulta que, ¿qué
queremos que tenga la nueva constitución? Cuando yo era niño la constitución
decía que la educación era responsabilidad del Estado, y yo fui niño por allá
por de la década del 30. Yo nací el 28, pero en el colegio estudiando educación
cívica resulta que era una responsabilidad del Estado la educación. Entonces
existía la educación primaria obligatoria, pero no era obligatoria como
resultado, era la responsabilidad del Estado y eso fue en algún momento
eliminado. Entonces, ¿qué es lo que se quiere?
¿Qué cosas queremos que la nueva constitución reconozca?
Los derechos
Ahora
hablamos sobre lo de los derechos. A veces no me gusta la noción de los
derechos, prefiero compromisos de convivencia, porque el compromiso de
convivencia implica a dos. El derecho me permite exigirle al otro que satisfaga
mi derecho, pero no me dice nada sobre como tengo que conducirme yo. En el compromiso de convivencia, los
dos estamos comprometidos, el Estado y yo, por así decirlo; el otro y yo. Porque
queremos convivir de una cierta manera, en el respeto, en la dignidad…, en fin,
en lo que se quiera que sean los compromisos de convivencia que tenemos.
La sociedad
actual es individualista. Entendemos más de la competencia que del compromiso
de trabajar codo a codo
Eso justamente tiene que ver con
el tema de los derechos. La declaración de los derechos humanos surgió en un
momento histórico en el cual había que proteger a la persona por toda la historia
de abusos que hubo en la Segunda Guerra mundial. Salimos de eso, pero nos
quedan los derechos como exigencia que yo puedo hacerle al otro. Un niño exige
sus derechos, los ciudadanos exigen sus derechos. ¿Y cuáles son sus compromisos?.
O sea los derechos no implican acuerdo: el otro tiene que hacer algo que me
debe. Yo pienso que tenemos que cambiar la noción de derecho por compromisos de
convivencia.
Ud agregó a
los derechos humanos, el derecho a equivocarse y el derecho a cambiar de
opinión.
Exactamente, y... el derecho a
irse, agregado por mis alumnos.
No nos
podemos equivocar, porque ¡ah se equivocó! dice otro. Nos acusan de habernos equivocado en vez de
decir: ¡Ah, parece que nos equivocamos! O ¿te equivocaste? Sí, tienes razón. La
equivocación no es una mentira. En la mentira uno sabe en qué está; en la equivocación uno no sabe que se está
equivocando. La equivocación aparece con la reflexión. Ahora me di cuenta de
que lo que dije o hice antes era un error, una equivocación.
...y esa equivocación con espíritu malévolo, cuando
es intencionada
Eso es una mentira. Porque
cuando yo miento, yo sé que lo que estoy diciendo no es válido, pero lo pongo
ahí como si lo fuera porque quiero obtener algo, quiero manipular, quiero
obligar al otro a hacer algo que me beneficie.
¿Qué podemos
aportar nosotros desde nuestro deber cívico?
Bueno, reconocer que queremos
convivir, que queremos coexistir, reconocer que sí, si estamos aquí juntos, es porque queremos estar
juntos; no porque estamos obligados. Y esto por supuesto trae consigo la
reflexión: ¿cómo queremos convivir?, ¿en el mutuo respeto, en la exigencia, en
la obediencia, en el sometimiento? ¿Es un juego de autoridad y sometimiento o
es un juego de reflexión y colaboración en un proyecto común?
…Cambios de
paradigmas con el paso del tiempo
Eso fue cuando yo estaba en
tercer año de medicina ó antes. No sé exactamente cuándo fue, pero nos reunimos
los estudiantes de mi escuela (creo que fue en primer año) a declarar nuestras
identidades políticas. Había todo el espectro: comunistas, socialistas. No
había demócrata cristianos pero había
falangistas, liberales, conservadores, en fin todo eso. Yo personalmente
me declaré comunista chino porque había leído sobre la China comunista en la
época de...Je Nang?...en que declaraban que no querían ser gobierno, porque
querían conservar la reflexión. Eso
apareció en un escrito por un periodista que había estado allá y
escribió un libro que se llamaba “La China Roja” y lo que destacaba del
comunismo en ese momento (y eso tiene que haber sido escrito antes del 50), antes
de que saliesen de Je nang? y llegasen a ser gobierno. Eso me gustó; eso de
tener ideas y no querer imponerlas sino que las ideas se reconociesen por su
valor, por su entendimiento. Entonces por eso me declaré comunista chino. Pero lo interesante es que
en algún momento al final de esto en que cada uno declaró lo que era, un
compañero que resultó que era el mejor alumno dijo que él lo único que quería
era ser un médico responsable ofreciendo lo que sabía hacer en la comunidad que
lo acogía. ¡Maravilloso!. Y después nos
preguntamos por qué queremos lo que queremos. Resultó que todos queríamos de una u otra manera devolverle al
país lo que habíamos recibido de él. Habíamos recibido educación, medicina porque en esa época la salud era pública, en
fin, la posibilidad de estudiar en la universidad gratis. Entonces todos
estábamos agradecidos del país .Pero si usted les hubiese preguntado a los
jóvenes por qué estudiaban por allá por 1976, seguramente habrían dicho para entrar en el
mercado profesional. Entonces no da lo mismo el trasfondo de ideas. No quiero
hablar de lo ideológico, si no de ideas desde donde uno hace lo que hace. Si la
educación era pública, yo sentía que tenía una responsabilidad hacia el Estado.
El Estado me había mantenido y cuidado cuando yo tenía tuberculosis. No me
habría salvado si no hubiese estado hospitalizado, en el sanatorio y todo lo
demás; si mis compañeros no hubiesen
contribuido a pagar la estreptomicina con la cual yo eventualmente me mejoré de
la tuberculosis. No estaría aquí. Entonces
nosotros sabíamos que el bienestar que teníamos, la posibilidad que teníamos
como estudiantes, la posibilidad que íbamos a tener después como médicos, era
un regalo que la vida, de la comunidad, del país, que Chile nos hacía. Estábamos
agradecidos.
Antes chile
era mucho mas pobre pero podía mantener estos espacios gratis. Hoy la
mercantilización de la educación y la salud lo hace utópico.
Claro, porque
ahora suponemos que, o decimos que somos democráticos, pero estamos viviendo en un país de
competencia, de competencia económica: tenemos que competir. Y la competencia es siempre negativa. La
competencia no implica progreso porque después de competir yo quiero ser mejor
que el otro, entonces me niego a mi mismo porque el otro pasa a ser mi
referente. No es que no lleve al progreso la competencia; nos lleva a una negación
reciproca del otro y de sí mismo. Ahora muchas personas se salen de la competencia,
actúan de manera distinta. Pero hablamos de competencia y de que tenemos que
competir. El competir no mejora; al contrario, lo niega a uno porque pone al
otro como referente de lo que uno hace.
Esto se da
desde temprana edad cuando compiten por las
notas para ser el mejor del curso relegando a los que no llevan el mismo
ritmo a segundo plano.
…Si claro, ¿por qué ser el mejor
del curso?, si eso no importa tanto. Si claro, hay algunos que les va muy bien
porque dedican su tiempo a eso; pero no les va bien porque traten de ser mejor
que los otros. Les va bien porque son
serios con lo que hacen, porque tienen la posibilidad de serlo porque no tienen que estar trabajando en las
noches, por ejemplo. Por lo menos no tiene que quedarse trabajando en la noche
para pagar sus estudios, pero puede que trabaje en las noches para sostenerse.
Hay gente
que está endeudada para poder costear sus estudios, y cuesta menos un auto que estudiar.
Entonces debe ser de otra
manera. Las personas deben hacer lo que hacen con responsabilidad cívica, pero
para tener responsabilidad cívica tienen que darse cuenta de qué es lo que les
pide el Estado o lo el sistema civil les hace posible. Cuando yo era joven todo me lo hacía posible. Por ejemplo, yo salí al extranjero y estudié
con becas. Yo quería volver a Chile, porque quería devolver al país lo que
había recibido de él. Ahí hay un deber
cívico. Había recibido de él mis
conocimientos. Pero ahora no tenemos una educación que nos haga
conscientes de que es el país el que nos
hace posible.
¿Porqué destrucción?
Porque la persona carece de la historia y de la consciencia de
quién la hace posible. Y es la comunidad la que lo hace posible. Porque ningún
ser vivo, ninguna persona, vive en el
vacío. Todos vivimos en un medio. Hasta el mendigo vive de las personas ante
quienes mendiga, porque, si no, se muere de hambre. Todo ser vivo vive en un
espacio, un nicho ecológico que lo hace posible. Pero si yo no estoy consciente
de eso, no respeto esa circunstancia. No
me hago cargo de que en realidad yo vivo donde vivo gracias a la comunidad que
me hace posible el vivir ahí, cualquiera sea mi teoría filosófica o política.
La política
Lo
que sucede es que como estamos inmersos en esta energía de la competencia y de
economía, de pura teoría economicista de la competencia, todo eso es una
negación de la democracia. Porque la democracia se constituye en el deseo de
convivir en el mutuo respeto, en el
respeto por sí mismo, en la honestidad, en la reflexión. Entonces pasa que uno
no oye eso de los políticos; ellos sólo discuten, no se les escucha conversar.
Los encuentros de personeros del gobierno con los políticos es una defensa de
teorías, una clasificación en clases. No
hay respeto a la política porque no se entiende que en el fondo la política dice:
Que mi tema es el bienestar de la polis, de la ciudad, de los ciudadanos. Ese
es mi tema; esa es mi profesión, todo lo
que yo tengo que hacer tiene que ver con el bienestar de la comunidad. Entonces,
en un cargo de Diputado o de Senador, esa es mi responsabilidad. En el
cargo de Presidente, esa es mi responsabilidad. Pero como pensamos
distinto tenemos que conversar, y esa es parte de la responsabilidad que uno
adquiere al aceptar un cargo en el gobierno, en el parlamento, etc. Tenemos que
darnos cuenta que somos co-constructores todos de ese espacio de
convivencia que nos hace posibles. Y si
nos damos cuenta que somos co-constructores,
y que co-construimos con las conversaciones, con las ideas, con las
responsabilidades que asumimos, vamos a sentirnos responsables. Pero algunos no se sienten responsables. Los
jóvenes, o al menos algunos en particular, no se sienten responsables y entonces están
dispuestos a destruir.
Los procesos políticos, ¿son fenómenos biológicos, como ud ha dicho?
Esa
afirmación está incompleta, he pensado ahora. Cuando me encontré con Ximena
Dávila, y fundamos la Escuela Matríztica por allí por 1998, me di cuenta de eso
escuchándola a ella. Después he llegado a ver que el fenómeno cultural no es meramente un fenómeno biológico. Yo
pensaba que lo cultural es biológico. No, es en realidad un fenómeno de
coordinaciones conductuales en la convivencia de las personas. Y las personas
existimos en el lenguaje. Y otra cosa
que vi, y que fue el fundamento de todo
lo que vino después, es que Ximena de
dice que el dolor por el que todas las personas consultan para pedir ayuda
relacional, son siempre de origen cultural. Sí; el dolor por el cual se pide
ayuda relacional es de origen cultural y tiene su origen en alguna negación que
la persona ha vivido, y que le ha producido un dolor por haber vivido esa
desvalorización. Le ha producido un dolor que conserva, que lo inhibe, y
del cual sólo se libera cuando recupera
el respeto por sí misma. Esto es una observación de Ximena Dávila que nos está mostrando
algo muy fundamental: 1) que los seres humanos vivimos lo cultural en conversaciones, y 2) que somos
conservadores. Lo fundamental a conservar
es una convivencia que sea armónica y con respeto por sí mismo. No vivir desvalorizado porque algún aspecto
de la cultura le puso a uno una etiqueta de tonto, de flojo, o de lo que sea
que fuere. Uno queda atrapado en eso. Entonces el tema de la convivencia humana
es, como personas en el lenguaje, de coordinar nuestras acciones, nuestros
haceres y nuestras emociones en el convivir. Y esto es fundamental en el
crecimiento de los niños; requiere ser escuchado, reflexionar con ellos, de
crecer en un ámbito en que nos respetan, que nos escuchan, en el cual podemos
reflexionar y podemos hacernos cargo de que nosotros generamos el mundo en que
vivimos con las cosas que escogemos hacer. Y ese es el tema de la juventud
actualmente. Que en la medida que está creciendo el joven en el ámbito de la competencia, salvo circunstancias muy
favorables que tengan en la familia, no crecen en la responsabilidad legítima
de ser creador del mundo en que vive; y no crece en la confianza y el placer,
en realidad, de ser consciente de que
uno genera ese mundo.
La crisis
actual y la corrupción
La
corrupción es una mentira; una mentira en la cual uno se aprovecha de las
circunstancias. Con Ximena decimos que ese dicho de que “la ocasión hace al
ladrón” no es cierto; “el ladrón hace a la ocasión”. Si yo no crezco en el
respeto siendo respetado, si yo no crezco en la colaboración colaborando, y desde cuando niño, entonces
llega un momento en que lo que tengo es el influjo hacia el competir, el
sentirse abusado lo lleva a uno hacia el sentirse enojado. Uno es llevado hacia un enojo básico de donde no
saldrá hasta que deje de sentirse abusado, deje de sentirse disminuido. Y eso
requiere una reflexión, darse cuenta de
que uno es responsable del mundo en qué vive, uno lo escoge, uno lo hace. Si yo
hago trampa, yo estoy haciendo trampa y soy consciente de eso.
¿Caemos en
la trampa de la generalización?
Creo
que caemos en la trampa de la ceguera. Cuando uno distingue algo, no distingue un caso
particular sino que distingue una generalidad. Entonces no veo que, cuando hago trampa, daño a la
comunidad a la cual pertenezco. No la veo porque no he aprendido a verla y ¿por qué no he aprendido a verla?: porque
estoy compitiendo y estoy tratando de hacer las cosas para mi beneficio, y no
como un aspecto de la consistencia de un ámbito en que quiero convivir con el
otro.
¿Y el rol de
la vergüenza?
¡Maravillosa!...
Importantísima la vergüenza, porque es cuando se da cuenta uno que ha cometido
una violación en un acuerdo fundamental que el o ella tiene en la relación con el otro. Ojalá tengamos
vergüenza cuando hacemos trampa.
Reconocer la
equivocación y enmendar
Para
eso tengo que ver, tengo que dejarlo aparecer, tengo que poder reflexionar para
darme cuenta en que me equivoqué. Tengo que poder reflexionar sobre la trampa
que hice para darme cuenta que con eso estoy violando un elemento fundamental
de la convivencia que digo que tengo con otro, que digo que es democrática, pero que no es democrática
justamente porque no veo (la trampa que hago). Es en el mutuo respeto, que no
está en la competencia.
¿Qué opina
sobre reducción de dieta y número de parlamentarios?: La Equidad
No
lo sé. Si reconocemos qué hay situaciones en las cuales hay ganancias
desmedidas, no hay equidad. Entonces hagámoslo. No porque con eso vamos a
resolver los problemas en la comunidad. El tema es la equidad. La equidad no es una magnitud fija; es una
conciencia de la legitimidad de ciertas diferencias que todos tenemos y otras
que son excesivas. Recuerdo haber conversado
con el portero de la Escuela de Medicina en 1968, cuando fue la reforma universitaria. Yo me
detengo a conversar con él y le digo: “Don Pedro, ¿usted sabe que yo gano más
que usted?”. “Claro, me responde, pero
usted ha estudiado más y tiene más responsabilidades”. Pero si yo gano la mitad
más que usted o el doble que usted, ¿qué le parece? “Bueno...me responde, usted
ha estado en el extranjero, tiene muchas responsabilidades, es muy importante
lo que Ud hace”. Yo insisto: “Y ¿si gano
10 veces más que usted? “¿Tanto
profesor...?”, me responde. O sea la diferencia es legítima dentro de un cierto
rango; cuando se pasa deja de ser equidad y pasa a ser abuso. No es una magnitud medible. La equidad no es
igualdad; es otra cosa. Es legitimar una diferencia que uno establece en las
condiciones de vida.
Fanatismo
Cuando uno, en su
conversación, transforma la conversación en un dialogo de teorías, eso
es fanatismo. El fanatismo es el apego a las premisas fundamentales de una
teoría que uno tiene. Ese es el fanatismo: tengo una teoría con estas premisas
y no estoy dispuesto a reflexionar sobre ellas.
Ahora, si quiero convivir en el mutuo respeto y en la honestidad,
entonces tengo que ser capaz de reflexionar sobre las premisas. Pero si no
quiero reflexionar sobre las premisas, estoy en el fanatismo; no voy a convivir
en el mutuo respeto porque le voy a
exigir al otro que satisfaga lo que yo pienso que debe satisfacer según mi
teoría.
Armonía y respeto
Hace muchos años, antes de fundar
Matríztica, en los 80s asistí a un congreso feminista en el cual las mujeres se
quejaban del machismo. Entonces pedí la palabra y dije que yo pensaba que tenía
derecho a decir algo, porque había sido educado como niñita aprendiendo todos los quehaceres domésticos, etc.
(Agregué) que las mujeres que se ocupaban de los quehaceres del hogar tenían
una visión sistémica que los hombres no tenían,
pero que como biólogo yo me había dado cuenta que el conflicto con el
machismo se podía resolver muy fácilmente con la partenogénesis. O sea, con ciertas
modificaciones genéticas, de modo que se produjese la reproducción por partenogénesis. La
partenogénesis es una reproducción a través de la mujer sin intervención del hombre. Si se hace eso, es
decir, si podemos transformar la reproducción humana en partenogénesis los
hombres desaparecen y se resuelve el problema del machismo. Y las mujeres gritaron,
“¡Nooo! no queremos esa solución”. El problema es otro, no es separarnos o
aislarnos, si no que es convivir. Pero
para convivir de cualquier naturaleza tenemos que respetarnos si es que
queremos convivir. Si no, vamos a generar
abusos, inevitablemente. Porque vamos a querer dominar el uno al otro, y el respeto no va con la dominación y el
sometimiento. No hay igualdad. Pero la equidad es fundamental en ese sentido.
Si no, es cuestión de poder, de dominación, no; es respeto y hacer lo que
queramos juntos en el respeto.
El lenguaje y las declaraciones del Presidente
Creo que el Presidente se
equivocó al decir estamos en guerra. Estábamos en conflicto, sí. Los conflictos
son siempre deseos contradictorios y, si
son deseos contradictorios, se pueden resolver si queremos convivir. Sobre el
compartir los privilegios: Sí, quiere decir que tenemos que deshacer los
privilegios, porque si no pasa a ser un acto distinto.
La desafección de las elites
respecto a la gran masa
No hablar de clases sociales por
ejemplo; no hablar de la clase media y que necesitamos satisfacer las
necesidades e la clase media. Y de las otras clases más modestas, la clase
pobre, la clase indigente, etc. No existen. Mejor decir que tenemos que
satisfacer el modo de convivencia en el cual nos respetamos en equidad. Las diferencias son legítimas, pero las
ventajas que las diferencias producen deben ser equitativas. No pueden ser
simplemente motivos de preferencias
mayores, beneficios mayores, de ventajas que uno tiene por situaciones x. Si nos respetamos, nos respetamos. Es decir, lo que el otro hace es legítimo y las remuneraciones
deben ser legítimas en ese sentido. Ahora,
qué es legítimo depende de las cosas que hacemos, y de cómo las hacemos.
Conocí
a una persona que era un pintor que era muy pobre que iba a la escuela de
medicina a pedir trabajo. Estoy hablando de 1964 por ahí, y yo le entregaba trabajos: de pintura,
barniz, la pintura en la casa, los muebles de mi escritorio, de la escuela de
medicina, etc. Y un día me dice, “Profesor,
yo a usted no le hago trampa”, y yo le pregunto, “¿porqué?”. “Porque usted no me hace
trampa a mí”. Y le pregunto, “¿cómo, quien te ha hecho
trampa?”. “Pinté la casa de una persona y su señora me regaló ropita para los
niños. Y el señor cuando me fue a pagar me descontó
la ropa que me había dado la señora”. Ese hombre aprendió la legitimidad de no
hacer trampa. No fue nunca a la universidad, fue a la escuela pública donde
aprendió a leer y escribir seguramente.
Y me dice otra cosa. Era la época de las
elecciones presidenciales y eran candidatos Frei, Allende y otros. Me dice, “fíjese
que me ofrecieron $50.000 para que pusiera un retrato de Frei en mi casucha, pero
¿cómo voy a poner un retrato de Frei si voy a votar por Allende? Esa es la
respuesta ética. Podría haber dicho si págueme...
Consistencia ética
La ética se aprende en la familia; la
escuela es una expansión de la familia, así se origina la escuela. Es
interesante: lo que los niños aprenden es del profesor o profesora. Ximena
(Dávila) dice también que debemos cambiar la cultura. Pero no se va a cambiar
la cultura con un movimiento político. La cultura se cambia con el
entendimiento. De allí se inventó la Escuela Matríztica. Ella surge de lo que
Ximena presenta como una parte importante de su visión: que la equidad, la
ética, se van a adquirir en la medida que uno se dé cuenta de que uno es
responsable de las cosas que hace. Y eso es lo que hacemos en Matriztica: enseñar
la naturaleza de nuestro vivir. Estamos generando el
mundo que vivimos con lo que hacemos. Por eso es importante que los niños
crezcan en un ámbito de respeto, de colaboración, de consciencia social, de
consciencia cívica.
Administración de la
fuerza: rol de carabineros y FFAA
Estuve presente cuando
fue el Golpe militar. Se allanó la facultad de ciencias, la universidad, en
fin. En esa época el soldado decía: si no me obedeces yo te puedo matar. Estaba
permitido si uno no cumplía el toque de queda; había una norma. Pero ahora cuando
el Presidente declaró el Estado de Emergencia, la situación era infinitamente
distinta. Ese soldado no estaba protegido por una ley; no te podía matar. Ese
carabinero tampoco estaba protegido por una ley; tenía un arma pero tampoco te podía
simplemente matar. Ambos se encuentran en un conflicto. Cuando fue el golpe
militar, yo soldado, allano este lugar y tengo derecho a matar. Ahora yo
soldado estoy viendo que se cumpla un toque de queda y no tengo derecho a
matar. Entonces hay una contradicción: entrego a un carabinero o a un militar un arma que NO puede usar. Y la persona, el
civil, sabe eso. Como cuando uno se encuentra con otro y le dice, ya pégame, pégame.
Eso no puede ser. El civil tiene que tener una responsabilidad también. Yo
tengo que saber que hay ciertas cosas que yo no puedo hacer; que son parte del
compromiso de convivencia, de una
convivencia democrática. Pero si además de ser una convivencia declarada democrática,
y estoy centrado en la competencia, en el abuso, en el aprovecharme de las
ventajas que yo encuentro para mi, estoy también en una contradicción. Si
queremos una convivencia democrática debe ser fundada en el mutuo respeto, en
la equidad, la ética, en la reflexión, en poder conversar y cambiar de opinión.
Pero eso tiene que vivirse desde la infancia, como un aspecto de la convivencia.
Derechos humanos
Creo que el problema con
los derechos humanos, como decíamos al principio, está en el planteamiento de la noción derecho. Si
yo tengo el derecho, es el otro el que tiene que satisfacer mi derecho; no me
responsabiliza a mi de lo que hago. Pero si tengo un compromiso de convivencia,
soy tan responsable como el otro. Por supuesto los derechos humanos tienen una
importancia histórica y hay ciertas cosas que pueden ser derechos en un sentido
absoluto. Por ejemplo, los mandamientos
cristianos: no matar. Eso es muy delicado porque, ¿cuál es mi compromiso?
Ya, el otro
no me puede matar, ¿y yo? ¿Estoy yo comprometido a no matarlo? ¿Tiene el otro el derecho a que yo no lo mate?
Por eso es que yo creo
que es mejor hablar compromisos o acuerdos de convivencia.
Que el Presidente
renuncie.
No creo que esto se
resuelva con la renuncia del presidente. Se resuelve con qué actitud vamos a
tener de aquí para adelante; con el mismo presidente o con un presidente nuevo.
El vandalismo es vandalismo, no es protesta. Pero resulta que el vandalismo se
mete con esta otra cosa, la manifestación de descontento de la comunidad y se
mete con el aspecto de una protesta. No, no lo es, y eso (el vandalismo) no es
aceptable en ninguna circunstancia, me parece a mi. Si tenemos este presidente
que fue elegido y él abre los espacios para que efectivamente se converse, se
discuta, puede tener una conducta ética incluso para que haya un cambio de
Constitución en el cual pasará lo que sea que ese cambio constitucional
indique. Me parece bien (el cambio de Constitución),
es más rápido. Por lo demás, no entrar a cambiarlo todo al tiro, a través de
elecciones, etc. y hacerlo todo de nuevo. Actuar de acuerdo a lo
que la comunidad en el fondo está pidiendo: ser vista, ser escuchada, y participar en la generación de las normas
fundamentales de la nueva Constitución.
Violencia y el consejo
de su madre para hoy
Mi madre nos diría lo mismo que cuando éramos
niños, mi hermano y yo. Nosotros vivimos con la abuelita todo ese tiempo, y la
abuelita era muy religiosa. Entonces la acompañábamos a misa, a la iglesia; y
murió la abuelita. Debe haber muerto el año 38, yo debo haber tenido 10 años. Y
la mama notó que seguramente nosotros estábamos preocupados porque como que
queríamos ir a misa pero no nos atrevíamos, porque la mamá no era religiosa.
Entonces un día nos llama, estábamos ahí jugando o haciendo algo, y nos dice: “niños
vengan”. Y nos dice lo siguiente: “el pecado no existe, las conductas no son ni
buenas ni malas en sí mismas: son oportunas o inoportunas, adecuadas o inadecuadas
y es responsabilidad de uno saber cuál es cuál en cada momento. ¡Vayan a jugar!”.
¡Maravilloso!,
yo soy responsable de lo que hago. Y lo
peor es que uno sabe qué es lo que está bien y que es lo que está mal según la
convivencia que está viviendo. Esos jóvenes que rompen… ¿por qué se tapan la
cara? Porque saben que lo que están
haciendo no está bien. Saben que no corresponde la destrucción que están
haciendo; no está bien. Los que saquean
y se llevan las cosas corriendo, escondidos, saben que lo que están haciendo no
está bien. Entonces no es que ellos no sepan; todos saben. El vándalo sabe que
está haciendo una cosa que no es legítima pero no se hace responsable, ¿por qué?
Porque tiene una teoría que lo justifica: una doctrina, una teoría, un
fanatismo, una doctrina económica, que sé yo lo que pueda tener, pero que no
reflexiona sobre los fundamentos de esa teoría y sobre las consecuencias que
eso tiene sobre la convivencia. Y a lo
mejor no le importa la convivencia, no le importa el otro, no le importa la
comunidad. Por eso es que es tan fundamental en el tema de la democracia el
preguntar si queremos o no queremos convivir, si queremos coexistir, y ser
honestos. Si no quiero, me voy.
¿Es optimista? ¿Es posible
hacer ese cambio?
Creo que el que está haciendo un destrozo, un
vandalismo, sabe que lo que está haciendo no es correcto, no es adecuado. Y lo
sabe porque se oculta. Entonces sí; yo creo que uno debe ampliar la reflexión, castigar
con las penas que la ley indica a las violaciones de la ley, pero al mismo
tiempo ampliar la reflexión. Si no son tontos.
Un amigo mío, físico y mago, Heinz Von Foster,
decía: mientras mejor definido es un sistema, más fácil es engañarlo. ¿Y qué
hacen ellos? Saben hacer trampa. Toda la situación está perfectamente descrita:
yo sé que por este huequito me puedo meter. Así es que el tema es lograr que
estas personas piensen: ¿quiero yo o no quiero convivir?
[1] Humberto Maturana es biólogo, Premio Nacional de Ciencias y
fundador junto a Ximena Dávila de la Escuela Matriztica, www.matriztica.org. Este texto
proviene de una entrevista en Programa “Mentiras verdaderas”, Red TV, el Martes
12 Nov. 2019. Transcripción
y edición libre de YouTube, de Alejandrina Valdivieso y Ernesto Tironi.
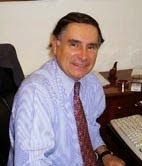

0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home